
La espasticidad afecta hasta 6 de cada 10 pacientes con ACV
- Redacción
- 12 noviembre, 2025
- Salud
- Accidente Cerebro Vascular, ACV, espasticidad, Portada, rehabilitación
- 0 Comments
La espasticidad es un trastorno motor con manifestaciones como espasmos involuntarios o contracción y tensión muscular de una mano, brazo, pierna o pie. Si no se la trata adecuadamente y a tiempo, puede duplicar el tiempo de recuperación y aumentar las complicaciones físicas. La rehabilitación integral -que combina kinesiología, terapia ocupacional, tratamientos médicos y apoyo emocional- es clave para recuperar funciones y optimizar la calidad de vida.
El acompañamiento del entorno cercano y de las organizaciones de pacientes resultan esenciales para sostener la motivación y atravesar los desafíos logísticos y emocionales. En ese contexto, se lanzó el sitio web www.unabrujulaentucamino.com.ar. Con información validada que puede ayudar a la persona y a su entorno a identificar el cuadro, orientar sobre cómo mejorar, qué dudas sacarse con el médico y dónde obtener más ayuda.
Los espasmos involuntarios, las contracciones musculares que ocurren sin control y posturas estáticas como un brazo doblado o pies en una posición incómoda son signos de espasticidad. Un trastorno motor que aparece como consecuencia de una lesión en el sistema nervioso central. Y la mayoría de las veces, causa también dolor y un impacto significativo en actividades de la vida diaria.
“La espasticidad es una secuela común en las personas que sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV) o lesiones medulares. Aquellas que tienen parálisis cerebral o enfermedades tales como esclerosis múltiple u otras patologías asociadas. Aunque el ACV es la principal causa de espasticidad”. Así lo remarcó Máximo Zimerman, director del laboratorio de neuroplasticidad, estimulación y control motor de Ineco.
Por su parte, Verónica Matassa, miembro fundadora de la Sociedad Científica Latinoamérica de Rehabilitación, sostuvo que “es un cuadro sumamente frecuente en el marco de la rehabilitación luego del accidente cerebrovascular. El 60% de los pacientes con ACV desarrolla algún grado de espasticidad dentro de los seis meses luego del episodio. Es particularmente relevante realizar el diagnóstico lo más tempranamente posible. Ya que la espasticidad no tratada puede requerir el doble de tiempo de recuperación y aumentar las complicaciones físicas”.
No da lo mismo alcanzar la rehabilitación más completa posible que no hacerlo. Sobre ese aspecto se refirió Daniel Prieto, cofundador del Centro de Rehabilitación Manos del Sur. “Es frecuente ver que, tras un ACV, personas que logran recuperar progresivamente cierto nivel de lenguaje y la marcha, abandonan la rehabilitación. Sin terminar un proceso que, gracias a la neuroplasticidad, es muy esperanzador. Aunque persista cierta renguera o la falta de movilidad en una mano, sienten que ya consiguieron bastante, lo que es cierto. Pero perseverar en el proceso de ‘readaptación’ y no bajar los brazos, a muchos podría permitirles caminar casi sin dificultad y recuperar funciones que parecían perdidas. Es fundamental continuar hasta alcanzar los objetivos planteados y el mayor nivel de rehabilitación posible”.
Más allá de los aspectos médicos, atravesar un ACV o una enfermedad crónica que afecte la movilidad implica una transformación profunda en la vida cotidiana del paciente y en la de su entorno. La reorganización de horarios, la adaptación de la vivienda, la necesidad de cuidados constantes y la incertidumbre sobre la evolución impactan de lleno en las emociones de toda la familia. Ansiedad, cansancio y frustración suelen aparecer, pero también se fortalecen la paciencia y la resiliencia cuando el grupo logra acompañar el proceso.
La rehabilitación, además, conlleva desafíos logísticos. En muchos casos requiere traslados frecuentes a centros especializados, compatibilizar turnos con la rutina laboral o escolar, y reorganizar dinámicas familiares. “Estas exigencias pueden generar desgaste, pero sostener los tratamientos en el tiempo es clave. Porque está demostrado que la constancia se traduce en resultados concretos y en mejoras tangibles en la calidad de vida. Nunca es tarde para rehabilitarse, lo que tiene claras implicancias en la recuperación después de un ACV”.
Por eso, el abordaje integral de la espasticidad incluye no sólo la intervención médica y las terapias físicas, sino también un acompañamiento emocional y social. Esto permite a los pacientes y sus familias transitar el camino de la recuperación con más recursos y menos sobrecarga. Cada paso sostenido en la rehabilitación abre la posibilidad de recuperar funciones, ganar independencia y mejorar la calidad de vida.




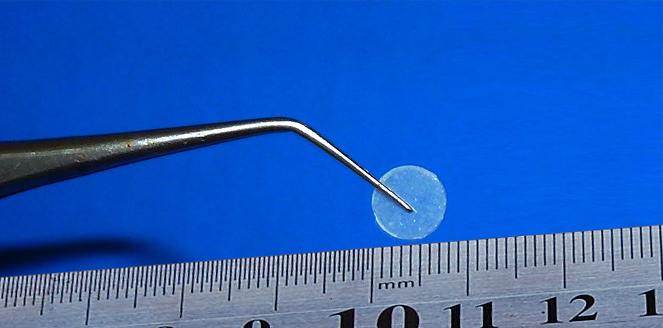








Leave A Comment